La Chica Centella
Pedro P. González
El sol atiza el carbón bajo el trigo dorado. El coche está aparcado bajo el único árbol, de extensas ramas, seco y muerto bajo el abrasador calor del verano. Rodeadas de soledad, chicharras y del primer silencio del mundo, están las dos mujeres. Una está agachada, arrastra el pelo de plata por el suelo polvoriento. Coge un terrón que pulveriza entre los dedos. La arena vuela hacia el crepúsculo anaranjado del cielo. Los recuerdos de un pasado desconocido se materializan como serpientes. La mujer cierra los ojos y es testigo de un tiempo en el que no estuvo. Habla con la voz del viento:
El muchacho iba siempre de un lado a otro con su cepillo y su cubo. Un solitario Houdini de la limpieza. Buscaba escapatoria entre las carpas y los establos portátiles de madera y alambre. Si no había dinero para camellos, cómo iba a haberlo para elefantes. Aquello no era uno de los espectáculos de P. T. Barnum. Se conformaba con adecentar a los caballos y echar de comer a los cerdos en aquel apartado secarral, bajo el único árbol, seco y muerto.
Envidiaba a los artistas que tenían su propia caravana. Al domador sin bestias, a los trapecistas famélicos y al ilusionista que nunca tuvo ilusión alguna por la magia. Los envidiaba en las pocas tardes de lluvia, cuando el barro le cubría las rodillas. Deseaba ser como ellos, pero por encima de todo, la deseaba a ella. La amaba con silenciosa cautela, entre cubos de inmundicia y palabras que no salían de su boca. También la odiaba. Por reír y compartir caricias que no rozaban su piel.
Los espiaba tras la madera roída de la cuadra, cuando entraban y salían de sus carromatos. Ella, siempre deslumbrante: La Chica Centella, la mejor bailarina exótica del circo. El resto, una corte de desheredados y monstruos, de perfiles de gárgola y cuerpos deformes. Cráneos salvajes y extremidades dislocadas; la mujer con cara de mula y el chico con cara de perro. El hombre torso y la chica chicle. El peor de todos siempre fue Sam, el hombre langosta.
La Chica Centella y Sam pasaban las horas juntos. Él, mucho mayor que ella, tenía ya una familia a la que enviaba dinero religiosamente. Ella, estrechaba sus gruesas manos de pinza. Dos muñones sudorosos con manchas oscuras. Acariciaba los pliegues rugosos asolados por la psoriasis. Él la miraba con deseo, cerraban la puerta del carromato y se dejaban llevar por el impulso animal.
Nunca lo entendió. Qué veía ella en aquel monstruo. La obsesión se maceró en un inusitado acoso, de cartas que pronto dejaron de ser anónimas y de visitas nocturnas sin invitación. Ni las advertencias del jefe de pista, ni las amenazas de Sam y su cuadrilla, le hicieron desistir en el terrible empeño. La frustración se diluyó en el agua sucia de las cuadras. Sus esperanzas cayeron en el pozo ciego de su alma.
Durante una actuación corriente, mientras todos reían y aplaudían las estupideces de Charlie y su muñeco de madera, él, se escurrió entre las sombras y se deslizó primero en la caravana de Sam.
La Chica Centella, se liberó del apretado corsé tras la función. Preparaba el nido de amor para acoger a Sam en otra tórrida noche de verano. Sin pensarlo dos veces, abrió la puerta al escuchar la campanita. No emitió sonido alguno. Un grito muerto en la garganta antes de alcanzar los labios. Estaba allí, sucio, como siempre, con el olor a caballo impregnado en la piel. Se había amputado varios dedos de cada mano. Con un serrucho viejo, con tijeras de poda o a martillazos. Todavía sangraba. Era difícil interpretar aquel muelle de carne y huesos que emulaba ser una pinza.
―¿Qué tiene él? Dime, Chica Centella ―dijo desesperado.
Ella no comprendía qué locura se apoderó del muchacho. Él, la miraba los ojos de estrella, profundos y azules de mar desconocido. Movía los restos de sus manos en el aire y salpicaba con sangre todo en el carromato. La cama, el suelo, la ropa y la piel. Se había vestido con la ridícula ropa de Sam. El chaleco corto sobre camisa blanca y pajarita rojo langosta.
Un último suspiro acompañó al último rechazo. En el cuello magullado de la bailarina, había tanta sangre como en las manos del mozo. El aprendiz de Houdini no encontró salida. Se desnudó allí mismo y huyó hacia el campo, bajo la luz cálida de las antorchas. Nadie escuchó los gritos porque nadie gritó. Ninguna luz se encendió cuando su cuerpo, pendiente de una soga, colgó bajo el único árbol, seco y muerto.
Los ladridos de los perros y los gritos de Sam se fusionaron en el lamento grotesco de un monstruo herido. Todo el campamento despertó. No encontraron otro culpable que el hombre que sostenía, con sus manos deformes, el cuerpo de la mujer que amaba.
Las advertencias y amenazas parecían haberse cumplido en forma de horca solitaria y de una burlona mutilación. La ropa, la sangre y la pajarita roja. Solo había un culpable. La justicia, como el amor, fue ciega esa vez. La verdad quedó sepultada bajo el linchamiento mortal a un inocente.
Cuando ya no hubo tiempo de lágrimas ni tiempo de lamentos, las caravanas reiniciaron su ruta. Dejaron atrás el verano y a los tres cuerpos enterrados en aquel páramo, bajo el mortecino sol de otoño que iluminaba al único árbol.
El sol calienta más ahora que hace una hora. La anciana de cabellos de plata termina el relato de un tiempo oculto entre raíces. Extiende sus brazos hacia la otra mujer, joven, con los ojos verdes como trigo fresco. La muchacha llora en silencio cuando al fin conoce la verdad. Se estrechan las manos; unas arrugadas y viejas. Otras grandes y deformes, en forma de pinza. Se acercan al coche y rodean el árbol muerto donde yacen los restos de su padre, de La Chica Centella y del verdadero monstruo.
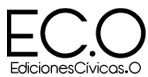



No comments yet.