
La Reina del Desierto
El sol del desierto nacía entre las astas de Almaqah, el dios-toro de la fertilidad, una estatua de bronce, oro y lapislázuli erigida cinco metros por encima de las murallas del templo.
Tras la ablución, Makeda se secó manos y pies. Era la hora del ritual, de inspeccionar la presa y cumplir con la obligación sagrada de su mantenimiento. Dos veces al año se producían riadas y, si no se contenían, las rocas y el lodo corrido arrasarían Ma´rib.
La presa dirigía las aguas e irrigaba el desierto convirtiendo la zona en un oasis, un edén que atraía las caravanas, un gran zoco de comercio exótico.
El agua es la vida, ayer y hoy, y el reino de Saba era un tesoro en medio del desierto. Como reina y suma sacerdotisa debía mantener intacta aquella estructura.
Alcanzó el punto señalado por los maestros canteros, donde una columna sustentante mostraba recientes martillazos. La reparación era sencilla, los agresores habían abandonado su ataque antes de derribarla y causar estragos.
Makeda lo consideró una advertencia, una amenaza velada. Ordenó la restauración de la columna, formuló plegarias de agradecimiento a los dioses y regresó al templo.
Un guardián entró acompañado de una niña vestida con plumas, un pajarillo mensajero enviado por Salomón. Sus sospechas quedaron confirmadas.
—Os traigo un mensaje del rey Salomón, mi señora.
—Para ti soy Makeda, reina de Saba.
—Mi único rey es Salomón, portavoz de Yahvé y custodio de las Tablas Sagradas.
El guardián llevó la mano a la empuñadura, no estaba dispuesto a escuchar impertinencias hacia su reina y menos de una chiquilla de ladina mirada.
La reina sonrió y el hombre relajó su puño.
—Te escucho.
—Mi señor exigió vuestra presencia en Jerusalén y vos le enviasteis oro. Salomón no quiere riqueza terrenal pues el Dios verdadero le ha otorgado sabiduría. Lo que quiere es conoceros. Que la reina de Saba acuda a mi llamada, dice, o como Moisés haré que las aguas se traguen a su pueblo.
La amenaza había sido declarada. La niña aguardaba su respuesta.
Makeda ya se había enfrentado a otros reyes. Tiempo atrás, el problema del pueblo fue un rey despiadado. Como suma sacerdotisa, ella le habló de la importancia de un primogénito real, un descendiente fuerte y sano que mantuviera su legado. Y nadie mejor que ella para engendrarlo. Makeda era la mujer más hermosa del reino y, salvo con su consentimiento, era intocable por decreto sagrado. Makeda se le ofrecía y él aceptó encantado. Y en el lecho se encontró con una daga en el corazón y el pueblo sabeo con una nueva reina.
Salomón tenía tres mil concubinas y más de ochocientas mujeres, y no quería herederos; con él no valdrían los juegos de seducción. Dijo querer verla porque su belleza era mítica, aunque sólo era una argucia y ella le envió un tesoro. Pero Salomón tenía claro su objetivo: que la reina Makeda fuera a Jerusalén a rendirle pleitesía.
Ella no temía el poderío militar de Salomón, en caso de guerra disponía de suficiente oro como para pactar acuerdos con griegos o romanos, incluso los asesinos del desierto estaban a su alcance. Aunque no le parecía prudente meter ejércitos extranjeros en su tierra, puede que luego no quisieran marcharse. No resolvería aquello con violencia. Usaría las mismas armas que Salomón, sería astuta.
La justicia de Salomón era conocida en todos los reinos por la historia del bebé de dos madres. Una concubina de su harén y una de sus esposas reclamaban al recién nacido como primogénito del rey. Salomón cortó por la mitad al niño con una espada. La esposa sonrió satisfecha, la concubina lloró desconsolada y la verdad quedó revelada. Salomón mandó lapidar a su esposa por intentar engañarle con un heredero y crucificó a su concubina por haber alumbrado sin su consentimiento.
Salomón era un hombre peligroso y su cólera inclemente. Pero algo en él destacaba por encima de todo: su religión monoteísta, la creencia en un único dios.
A Makeda le intrigaba. Cada dios tenía una función dentro del círculo de la vida, como el propio Almaqah, cuyas pezuñas al golpear el suelo atraían las tormentas y la lluvia. Pero, ¿dónde quedaba la fe cuando entendías que el agua evaporada subía al cielo y formaba nubes? Su dios era una idea caduca, un concepto que desaparecería con el tiempo.
Nada perdura.
Los reinos caían y los imperios se perdían en las arenas del desierto, muchas tribus se habían extinguido como polvo barrido por el viento. Lo mismo ocurriría con Saba. Puede que tardara mil años, pero el desierto siempre reclama lo que es suyo.
No permitiría que su reino acabara en el olvido. Quería que el nombre de Saba fuera una losa de mármol inamovible en la Historia. Pero era Salomón quien había encontrado la llave de la inmortalidad para su tribu, dando forma a un único dios que señalaba a su pueblo como el Elegido.
Makeda miró a través de la ventana, por encima del dios-toro, hacia su gente. ¿Cómo tratar con un hombre tan peligroso como Salomón? Quería anexionar Saba a su incipiente reino, quería su riqueza, pero sobre todo la quería de rodillas a ella. Makeda estaba dispuesta a llegar a acuerdos con aquel soberbio rey, pero su pueblo jamás sería vasallo de nadie.
Tomó una decisión.
—Iré como invitada a Jerusalén para conocer a Salomón y escuchar más sobre su dios. Llevaré conmigo mercancías preciosas y tu rey me tratará como a un huésped de honor. Hablaremos y llegaremos a acuerdos que producirán beneficios mutuos. Y, chiquilla, le advertirás que no vuelva a amenazar a mi pueblo. Si la justicia de Salomón es conocida, lo es más la del oro que mueve los antiguos pueblos, tanto como las sombras del desierto que cuidan mis pasos.
La niña memorizó aquella amenaza y salió del templo.
La reina Makeda siguió oteando su pueblo, trazando planes, buscando la forma de mantener próspero y libre su reino.
Buscando la eternidad.
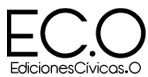



buen relato que juega con la «verdad» que nos vende la Biblia. quizas se aproxime mas a la historia de lo que podamos suponer
Yo no he leido la biblia ni ido a catecismo, pero este relato me tenia absorta desde la primera frase. Despues de leer esta, probablemente la version de las sagradas escrituras se me quede en agua de borrajas. Muy bueno!!
Me ha gustado el momento histórico. Para mí es poco habitual y le da frescura al relato. Pero… ¿cómo elogiar las virtudes de Salomón después de leerlo? 😉