Una vaca en mi cocina
por Mercedes Vega
Fue un flechazo. Aquel momento de ternura perduraría en el tiempo para siempre. Yo me encontraba distraída en mis pensamientos sobre la extrema soledad que sentía tras la ruptura sentimental del momento, mientras conducía aquel viejo Ford a través de las praderas asturianas y, de repente, ella atrajo mi atención. No sé si fueron sus manchas, su leve sonrisa o sus acaramelados ojos pero supe que sería mía. Aquella ternerita, vista de cerca, no tendría más de dos semanas y saltaba alegre sobre la verde llanura, cual cuadro de Franz Marc. Seguí con la mirada la reacción de la madre mientras me acercaba y debí dale confianza o pena, pero nunca temió lo que estaba pensando. Volví al coche en busca de alguna mazorca de maíz que ofrecer a la vaca queriéndola situar al lado opuesto del recinto donde se encontraban. “Manchitas” me lanzaba afectuosas miradas y no pude controlarme. Con una rapidez y agilidad desconocidas en mí, introduje al pequeño animal en la parte trasera del coche. Salí corriendo antes de que los animales comenzaran a vociferar mientras Manchitas se mantenía tranquila tumbada sobre los asientos de atrás.
Una vez en casa la llevé a la cocina y, tras un agradable baño, la saqué al balcón para que no añorara tanto los pastos. Compré una caja de leche y le di el biberón. Pronto adiviné que ejercíamos una atracción mutua y que nuestro encuentro no había sido mera casualidad
Todo había comenzado de buena manera, incluso cuando volvía del trabajo acudía a la puerta para recibirme frotando su cabeza sobre mi espalda. Era la mejor compañía que podía anhelar. Pero pasada la euforia inicial aparecieron algunos problemas de índole escatológica. Mientras tomaba biberón tuve que solucionar la cuestión introduciéndola en la bañera a determinadas horas pero cuando pasó a comer hierba, las deposiciones aumentaron en frecuencia y tamaño. Menos mal que Google me ofreció una alternativa: granos secos de sorgo y maíz. Con aquel alimento los residuos eran apenas perceptibles además de escasos, asunto que me facilitó mucho la vida. Manchitas dormía en la cocina, junto a la chapa de carbón que le ofrecía un calor reconfortante. El resto del día lo pasaba entre el balcón y el baño.
Salvado aquel problema se me planteó otro mayor. Mi cuerpo enfermó y debían operarme. Tendría que dejarla sola varios días, porque ¿cómo iba a explicar a nadie que tenía como mascota y compañera una vaca en casa? Me tomarían por loca. Antes del ingreso lo dejé todo preparado para dos o tres días: comida, agua, la bilbaína en marcha, las puertas del baño, cocina y balcón abiertas… y… me fui.
La operación se complicó y el periodo de ingreso se alargó en el tiempo. A mi vuelta me llevé la gran sorpresa. Al parecer no tuve en cuenta las grandes habilidades de la vaca, de tal manera que había abierto la puerta de la nevera y había acabado con las existencias. Debió engordar tanto hasta llegar al punto de estallar en la cocina y dejar sus restos esparcidos por ella. Parte de la piel quedó adherida al frontal de la cocina aún templada. Fue un cuadro dantesco.
Lloré más que con la separación de mi anterior pareja. Volvió el temor a la soledad, así que decidí dejar aquel trozo de piel chamuscado como recuerdo de nuestra relación.
Muchas noches, mientras hago la cena, la echo en falta y acaricio su piel suavemente, sintiéndola cerca de nuevo y sabiendo que no se fue del todo.
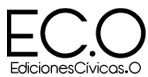



La idea me patece muy original. Muy guay!