Paciencia
por Cristina Gutiérrez Meurs
La mujer enciende la radio a las ocho, antes ha preparado tres zumos. El pico aún no se ha alcanzado, escucha, y vierte el pienso en el cuenco de su perra que atiende una rutina dislocada por segunda vez en cuestión de días. Es comprensiva, ¿entenderá lo que está sucediendo? Se observan. Ya sé, estás harta, una vuelta a la manzana no sabe a nada. Ambas añoran lo mismo, los paseos ahora son círculos. La mujer encuentra la pelota y la hace rodar bajo el sofá. Movimiento de rabo cuando el hijo se despierta.
La mujer prepara un desayuno sobre una pequeña bandeja y se la lleva al marido, la perra su sombra. Con una mano entreabre la puerta del confinamiento en su máxima expresión y con la otra se la entrega. Sus dedos ni se rozan. Marido y mujer se miran. ¿Te has puesto el termómetro? La perra intenta colarse por un espacio imposible. Que no, que no puedes entrar, le explica mientras frota el pomo con alcohol. El hijo sale de la ducha. Ahora vamos a la calle, le dice a la perra.
Madre e hijo desayunan en la cocina. El día pinta soleado, es un privilegio tener terraza. Siempre lo ha sido pero ahora se ve con otros ojos. Ambos oyen las noticias sin apenas conversar. La madre reflexiona sobre lo que Bolsonaro ha definido como una gripecita y se atraganta con el té. Pues no, piensa sin verbalizar, de gripecita nada, idiota, que mi marido lleva cinco días en horizontal, con fiebre, agobiado por no poder ocuparse de sus pacientes, por la posibilidad de habernos contagiado, por la incertidumbre que la propia enfermedad genera, por las consecuencias inconmensurables de esta pandemia. Y Trump diciendo que el remedio no puede ser peor que la enfermedad , le comenta a su hijo. Hay que ser cabronazo.
Las clases que ha organizado el colegio comienzan a las nueve. La cama hecha, ¿vale?, insiste la madre. Durante cinco horas la habitación del hijo también permanecerá cerrada. En la radio están hablando del personal sanitario. Datos, cifras, imágenes en palabras. Venga, que son menos cinco, le recuerda. La perra abandona la cocina y se sienta delante de la barrera que la separa del amo. La paciencia puede ser infinita.
Las horas transcurren a trompicones. Entre recoger, enjabonar, aclarar y desinfectar los utensilios quizás contaminados, lavarse veinte veces más las manos, hacer una tabla de gimnasia que qué bien le viene, leer, escribir, salir a la terraza, leer más, reescribir, cocinar, perderse en internet, saltarse las noticias para no pensar cosas raras, elegir una película para más tarde, conversar por teléfono, ponerse al día con el móvil, organizar un armario elegido al azar, hacer un par de garabatos, desear mil veces que a su marido se le quite ya la fiebre y hablar con la perra, el tiempo se va en un suspiro. Cuando se quiera dar cuenta serán las ocho. Entonces abrirá de par en par la ventana para dejar que una ola de buena energía se cuele por debajo de tantas puertas cerradas.
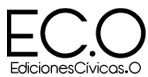



No comments yet.