Azul Morgan
El sendero asciende tortuoso y titubeante entre los árboles, la cuesta, cada vez más pronunciada me obliga a situarme detrás de Natalia, que camina a buen ritmo. Con cada zancada puedo ver los tendones de Aquiles tensarse, su cuerpo joven y vigoroso remontar la pendiente sin aparente esfuerzo, no queda nada del espectro gimoteante que abracé durante horas en el suelo del salón de mi casa hace dieciséis meses.
El recuerdo de la agonía me espolea, y mientras la brisa fresca inunda mis pulmones al ritmo de mis resoplidos, y los trinos de las aves dictan el compás de nuestra marcha, mis recuerdos vuelven a aquella noche fatídica en la que me encontré a mi hermana derrumbada en la puerta de mi casa. Me gustaría creer que mantuve la calma, que actué con cordura, que supe lo que había que hacer y actué en consecuencia, pero no es cierto.
Para empezar no me di cuenta de que Nat estaba bajo los efectos de algún estupefaciente hasta mucho después de abrir la puerta de casa y arrastrarla dentro, ofrecerle agua y preguntarle al borde de la histeria que pasaba. No sabría decir qué esperaba que respondiera, pero nunca, jamás habría imaginado encontrarme a mi sofisticadísima hermana despatarrada en mi felpudo, sin móvil, sin bolso, en chándal y tiritando de frío, con la cara hinchada por el llanto y con aquella expresión que helaba la sangre en las venas… esa expresión que volverá a mis pesadillas hasta el día en que muera. Ni siquiera terminaba de créemelo cuando se hizo evidente que no estaba en pleno uso de sus facultades, gimiendo y llorando como jamás nadie debería hacerlo: el alma se le iba en cada sollozo, en cada frase empezada pero no terminada, en cada juramento lastimero.
Así que la abracé, durante horas, atusándole el pelo, y frotándole la espalda. Envolviéndola con cualquier prenda que pude encontrar mientras, entre gemidos, las frases se sucedían dando sentido poco a poco a los acontecimientos, absurdos y destructores que la habían llevado a aquella situación. Demasiado asustada de soltarla, sólo la mecí y lloré, lloré con ella porque una sola persona no puede llorar suficiente para deshacer tanta pena, aunque lo hiciera durante mil años.
En un momento dado había entrado en un aletargado duermevela, lo suficientemente consciente como para caminar con un poco de ayuda, pero obviamente sin tener idea de donde estaba, y tampoco entonces podría decir que supe lo que estaba haciendo. Sólo la había bajado al garaje tal y como estaba, la había metido en el coche y había conducido durante toda la noche y parte del día siguiente hasta la casa de la abuela.
Nat se despertó en el momento exacto en el que cerraba la puerta del coche, tras esconder a conciencia las llaves, frente a la antigua casa de pueblo deshabitada desde hacía décadas. No se había tomado muy bien verse aislada en el páramo de Soria, a cuarenta kilómetros del núcleo urbano más cercano: al principio había tratado de ser razonable, de convencerme que sólo era una mala racha, que ya lo había superado, que pronto no recordaría nada, pero al comprender que no pensaba llevarla de vuelta se había enfadado.
A la hora de la cena, mientras una lata de lentejas extra-caducada se calentaba en la chimenea crepitante había entrado en juego el trato indiferente, con veladas menciones a mi trabajo y mi “amigo especial” que me esperaban en casa. Cuando al día siguiente el chapuzas local se personó en casa a poner en marcha la fontanería y arreglar la caldera medio petrificada, Natalia se había puesto furiosa de verdad. Había gritado y había tirado y roto algunos platos y una taza, no fui capaz de decirle nada mientras la oía destrozar el dormitorio infantil que habíamos compartido en el piso de arriba. Cuando finalmente enchufé el teléfono móvil y reuní el valor para mirar el registro de mensajes, la que quiso romper cosas fui yo.
El tercer día de exilio no me hablaba, de modo que me calcé las deportivas y caminé los cinco kilómetros hasta el ayuntamiento local para empezar con las gestiones.
Diez silenciosos días más tarde, mientras quitaba telarañas de lo que un día fue la próspera venta de los abuelos “La Cumbre”, oí un grito. No era desde luego una ocurrencia extraordinaria en los últimos tiempos, pero esta vez había algo diferente: ni tristeza, ni rabia, ni frustración, era un grito que de finalización. El tipo de grito que acompaña el final de una carrera o la última caja de una mudanza. Por supuesto esto lo entendería al día siguiente, cuando Nat preparó el desayuno para las dos y salió temprano armada con una azada en dirección al huerto.
Sólo dos días más tarde volvió del huerto con cuatro gatitos recién nacidos que había encontrado: hicimos turnos para alimentarlos por la noche durante varias semanas, hasta que estuvimos tan agotadas que, a ratos, nos olvidábamos de lo enfadadas que estábamos la una con la otra.
Nos dijimos cosas terribles, que trataré de olvidar el resto de mi vida, pero ahora, mientras termino el ascenso y me asomo a las impresionantes vistas desde la cima, mientras veo a Nat sacar de la mochila la urna con las cenizas de su prometido, el monstruo que empujó a mi hermana al veneno en polvo, quedarse embarazada por accidente y perder al bebé antes de saber siquiera que existía, al energúmeno que, cuando volvió destrozada del hospital, la recibió con otra mujer en su cama, todas esas palabras, afiladas como navajas duelen un poquito menos.
Las cenizas, que llegaron hace dos días con la camioneta de la comida, vuelan arrastradas por la brisa primaveral y Natalia suspira viéndolas alejarse. Al final ni siquiera su familia había querido hacerse responsable de él, se estrelló con el coche contra un autobús escolar estando puesto de coca hasta las cejas, mientras yo llevaba a mi hermana medio inconsciente a la que hoy es su vida.
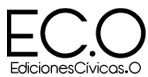



No comments yet.