7. La llave de madera.
J. Paulorena
Arriba, en la biblioteca, Herbert seguía con su agotadora tarea de traducir un libro lleno de secretos, con verdades tan terribles que eran una prueba continua para su fatigada cordura.
Para el antiguo soldado, la realidad había cambiado. Su percepción del entorno estaba alterada y era capaz de distinguir más dimensiones de las que el cerebro humano está acostumbrado a manejar. Había colores imposibles de describir, vibraciones y pulsos que se modulaban ante sus ojos, las partículas atómicas se desplazaban sin descanso y había veces que lo sólido se volvía intangible para revelar otra cosa.
Y escuchaba el desafino de trompetas infernales, los ecos incomprensibles y cargados de odio que deseaban la extinción, los aleteos de seres cuya sustancia es la sombra y que se escondían en la oscuridad.
Fuerzas cósmicas, Dioses antiguos, Primigenios, razas abisales y razas surgidas más allá del Espacio y del Tiempo. Criaturas aberrantes que habitan el núcleo terrestre. Seres cambiantes capaces de ponerse la piel de otras especies y disfrazarse de personas.
La vida, el alma humana y el nombre de los muertos.
Pero había más en aquel grimorio. Allí estaban anotadas ciertas teorías sobre cómo manipular la materia y transformarla en otra cosa, teorías sobre cómo redirigir la energía para causar cierto efecto y cómo mezclar compuestos alquímicos para obtener determinadas soluciones. Eran hechizos y Herbert llevaba quince años estudiándolos, aunque sabía que ni en toda su vida podría rascar la superficie de los secretos que se ocultaban en aquel manuscrito.
Y la vida se le estaba agotando. El Necronomicon no había vuelto a comunicarse con él y ya no veía a los muertos, pero los presentía cerca, susurrando inaudibles, diciéndole que había llegado la hora.
Dejó de escribir y se llevó las manos a la cara. Estaba demacrado, físicamente agotado, su mente extenuada. Mantener los hechizos de protección en toda la casa le resultaba devastador, cada vez le costaba mayor esfuerzo tener activo el santuario. Se debilitaba y con él, las defensas.
Sin querer dio un manotazo al tintero, que se derramó por la mesa y cayó al suelo.
—Mierda.
Herbert cogió papel secante y lo puso sobre la mancha, con esfuerzo se agachó para ver el alcance de los daños y descubrió que había algo bajo un mueble. Se puso de rodillas, metió la mano dentro y sacó un soldado de madera.
Un fogonazo de dolor mental y en su retina el mundo estalló. Con el soldado en la mano, Herbert vio que se abría un portal. Alguien asomó la cabeza y ululó un grito de alarma.
El afgano que estaba al otro lado saltó a través del portal y aterrizó en la biblioteca, rodó por el suelo y desenvainó la espada en cuanto se puso en pie, aunque todavía algo mareado por la transición espacial. La vista se le aclaró para encontrarse con una pistola que disparaba reventándole la cara.
El estruendo resonó en toda la casa. Herbert metió la mano en el cajón y sacó la otra pistola. Guardaba dos, siempre cerca y listas para abrir fuego.
La puerta de la biblioteca se abrió y entró Mery con el mosquete. Su marido, un hombre que había llenado el traje que vestía y que ahora le quedaba enorme, estaba de pie en medio de la habitación haciendo gestos extraños con las manos y recitando una estrofa en un idioma carente de vocales. Frente a él, un disco de energía crepitante que parecía formar una especie de ventana abierta a otro lugar, a un desierto inhóspito a miles de kilómetros de distancia. En el suelo, un persa con la cara destrozada por un disparo.
Al otro lado del portal se veía gente y Mery no dudó en abrir fuego. No se inmutó por haber abatido a un ser humano, lo único en lo que pensó fue en recargar su arma. Herbert terminó el contrahechizo y el portal se cerró. Cogió el soldado de madera y lo arrojó a la chimenea.
—Nos han encontrado. Hay que irse.
Sabían que esto podía pasar, pero estaban preparados. No perdieron tiempo en lloros ni lamentaciones, se dieron prisa en bajar las escaleras.
Estaban cerca de la entrada cuando un nuevo portal se abrió al fondo del pasillo del que salían afganos armados con espadas. Herbert disparó una de las pistolas y abatió al primero. El disparo de Mery acabó con otro.
Herbert se volvió hacia Elisabeth.
—Recuerda que te quiero, hija mía, y que lo siento muchísimo. He dado mi vida por evitarlo, pero esto te pertenece.
Lo último que Elisabeth recordaría de su padre es huir de una casa en llamas, arrastrada de una mano por su madre, mientras con la otra sujetaba un manuscrito envuelto en una sábana.
Y allí quedaba él. Tras invocar un muro de llamas con un gesto de su mano y prender fuego a la casa, disparó su pistola y desenvainó el sable de soldado para correr contra el peligro como un héroe y protegerlas en su huida, sabiendo que había fracasado en su cometido porque, al fin, el Necronomicon había terminado en manos de su hija.
Gracias por comentar.
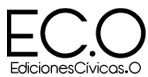



Me ha gustado muchísimo. Acción y reflexión en uno. Cada vez se va desarrollando más el manuscrito de la historia. Enhorabuena
Gracias, Nimthor.
Se acabó la etapa de Inglaterra.
¿Qué va a pasar ahora?
La verdad es que se hace ameno y aunque empieza desarrollándose suave la historia, este capítulo ha sido muy interesante a la par que revelador y hace que el lector vaya entendiendo los males y las angustias del padre de Elizabeth y el tiempo, del que no sabemos, nada que estuvo en la guerra, y cómo llego a sus manos el Manuscrito. Estaría interesante que Elizabeth encontrara un diario de su padre o hojas sueltas contando parte de ese relato dentro del Manuscrito (Necronomicon)… Pudiera darse para una futura lectura……… Propicios Días, nos leemos……
Gracias, Harkonen.
En está segunda parte de Arkham hay casi 100 páginas antes de llegar a Elisabeth. ¡Son muchas páginas!
Tranquilo, ahí se cuenta la historia de su padre y en primera mano.