4. El dinero no es problema.
J. Paulorena
El carruaje frenó junto a una casona lujosa en el corazón de la City. Herbert estaba encogido en su asiento, durante el trayecto hacia Londres había estado mirando a través de la ventana hasta que, asustado por cosas invisibles en el paisaje, había terminado por cerrar la cortina y cobijado en la esquina acolchada.
—No puedo hacerlo —gimió.
—Espéranos aquí —Mery le acarició el rostro con cariño, como queriendo tranquilizar a un niño.
Bajó con su hija del carruaje y le habló al cochero con voz firme.
—Espere aquí —ordenó.
Subieron los peldaños que ascendían a la entrada de la mansión y llamaron al timbre. Un mayordomo abrió la puerta, preguntó por los asuntos que traían a la dama y a la señorita, y las condujo a un despacho.
El lugar estaba repleto de objetos etiquetados, máscaras africanas, cimitarras árabes, copas indias, piedras con idiomas indescifrables talladas. También había libros, centenares, no tantos como los que tenían en casa pero más especializados.
La puerta se abrió y entró un hombre apuesto aunque estirado, de carácter arrogante. Se sentó frente a ellas, miró a la mujer evaluando la calidad de sus ropas y, con indiferencia, a la niña.
Mery rompió el silencio.
—¿Es usted Robert Bradbury, el filólogo?
—Sí. ¿En qué puedo ayudarla?
—Dicen que usted es un experto en idiomas extranjeros, que en Londres hay que recurrir a usted si se quiere obtener las mejores traducciones.
El hombre sonrió con orgullo.
—Veo que ha oído hablar de mí, pero todavía no me ha dicho qué se le ofrece.
—Quiero contratar sus servicios.
El hombre se reclinó en su asiento.
—Si ya sabe que soy el mejor, supondrá que mis servicios son caros.
—El dinero no es problema.
Sir Bradbury sonrió desde su pedestal.
—Con sólo esas cinco palabras se podrían arreglar todos los males del mundo.
Silencio. Ellas sabían que hay problemas que el dinero no puede arreglar.
El hombre carraspeó ante la falta de respuesta.
—¿Y qué servicios precisa de mí?
—Quiero que instruya a mi hija en el idioma árabe.
A sir Bradbury la sonrisa se le curvó hacia abajo y frunció el ceño.
—¿Pretende burlarse de mí, señora?
Entonces Mery, con los labios firmemente apretados, fue quien frunció el ceño.
—No le entiendo.
—Mi buena señora —respondió el caballero con tono paternalista—, está científicamente demostrado que el cerebro de la mujer no está preparado para asimilar datos académicos, por eso no hay mujeres en las universidades. Creía que lo sabía todo el mundo, incluidas vosotras.
Y terminó de decir esto con un gesto despectivo con la mano que pretendía abarcar a la mitad de la población humana.
La niña se puso en pie.
—Vámonos, madre. Este hombre es un farsante.
Sir Bradbury, rojo de ira, también se puso en pie indignado por las palabras de la mocosa.
—¿Cómo te atreves? ¿Acaso no sabes quién soy? ¡Te exijo respeto, niña!
—¿Respeto? ¿Cómo puedo respetar a un hombre asustado, sir?
—¿Asustado? ¿Por qué debería estar asustado?
—Dice que es el mejor, pero tiene miedo a demostrar lo contrario. Si toma de alumno a una niña y es incapaz de enseñarle nada, su fracaso se extenderá por toda la ciudad y sus colegas le mirarán con desdén.
Sir Bradbury, todavía encarnado, cerró la boca y volvió a sentarse. Era aguda la niña.
—Siéntate, Elisabeth —la orden de la madre fue obedecida de inmediato—. Mi hija tiene razón, pero se le olvida decir que si usted es tan bueno que logra meterle unas palabras árabes en su dura mollera de mujer, su nombre debería ser reconocido por tal proeza, ¿no le parece?
Ahora fue él quien guardó silencio.
—Me están manipulando —terminó por decir.
Mery asintió.
Se las quedó mirando.
—Si acepto, les saldrá caro.
—Lo sabemos.
—Y sería en secreto. Entraría por la puerta de atrás y, si acaso le preguntaran por qué está aquí, tendría que decir que para hacerme recados. Podría venir al mediodía, le daría una hora todos los días durante una semana y luego evaluaría los resultados de… este experimento.
Madre e hija se pusieron en pie, Mery dejó sobre la mesa una bolsa con suficientes libras como para que se quedara satisfecho y salieron de la casa sin decir una palabra más.
—¿Qué tal ha ido? —les preguntó Herbert temblando y todavía acurrucado en su rincón.
—Está encantado con la idea.
El carraspeo del hombre era una risa queda.
—No sabes mentir, querida.
Gracias por comentar.
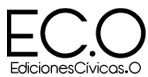



Por ahora el mejor capítulo
Desde cierto punto de vista, para mi el mas divertido……
Ja ja ja cómo se la han metido doblada para que enseñe a la pitufa (Elizabeth) árabe…..
Ahora solo le falta las clases de «Savate», y todo perfecto…………… 🙂
Espero lograr manteneros interesados, la vida de la protagonista se va volviendo más interesante
Un ambiente muy bien creado.
Gracias, David
Me ha encantado la psicologia inversa de las chicas. A nadie nos gusta que nos tomen por tontos, pero esta visto que algunas veces es una bendicion,jajajaja
Elisabeth y su madre no son personas que se dejen intimidar por egos hinchados. Tienen las cosas claras, saben lo que quieren y demuestran más inteligencia y astucia que un… hombre de caducas costumbres.