Janie’s Got A Gun
por Gontzal Mnez. de Estibariz
Era sábado noche y las luces de la cuidad se reflejaban distorsionadas sobre el asfalto, las fachadas y los vehículos mojados. El efecto del alcohol acentuaba la brillantez de los reflejos y hacía que todo pareciese más intenso. La persistente llovizna cayendo sobre su rostro, el tiempo que tardaron en ir de un garito a otro, le había sentado bien.
Le gustaba el local al que acababan de entrar. Barra larga de cristal traslúcido, distintas alturas, techos altos, lo último en música electrónica. Además, la dueña del local y única camarera, el resto eran todos hombres, le hacía sentirse alagada. Bastaba con que sus miradas se cruzaran en la distancia para que le regalase una amplia sonrisa mientras le ponía un gin-tonic con su ginebra preferida, sin necesidad de pedirlo ni tener que pegarse con el resto de la gente que se agolpaba en la barra. Janie estaba segura de que le gustaba.
Apenas podía seguir la conversación de sus amigas por el alto volumen de la música y las múltiples voces que se sobreponían unas a otras. Las chicas comentaban excitadas la reciente muerte de Lady Di. Unas sostenían que su muerte era el resultado de un plan orquestado por la casa real británica. Otras lo achacaban a un accidente provocado por el chofer que iba drogado.
— ¡Como nosotras! — dijo alguna, y se echaron todas a reír.
De repente tuvo uno de aquellos recurrentes subidones. La visita indeseada de la clarividencia. Un sofocante agobio que ella había acabado por bautizar como Sor María de la Puta Lucidez, ¡para algo había pasado su niñez en un colegio de monjas! Todos sus sentidos se ponían en alerta y su receptividad se agudizaba en una especie de hiperestesia que hacía que no soportara las caras, los gestos, las voces, el roce de su ropa, el lugar, el momento… Entonces se deslizaba entre la gente y se encerraba en el baño. Allí sola, con su cabeza apoyada en la pared, oyendo de fondo el ruido distorsionado de las conversaciones y la música, alcanzaba algo parecido a la paz. Sola pero acompañada, pensaba siempre. Alargaba el momento todo lo posible hasta que alguien acababa aporreando la puerta. Entonces salía con el suficiente sosiego para zambullirse de nuevo en la jungla de decibelios y absurdo.
————
El sol brillaba con rabia aquella mañana de domingo de un balbuceante nuevo siglo. El sendero del monte ascendía en zigzag. Llevaba más de hora y media de ascensión y en la última curva, antes de enfilar la recta al refugio de la cima, se quedó ensimismada viendo cómo la ciudad se extendía a sus pies. Las construcciones se desparramaban flanqueando ambos lados de una ría serpenteante, rayada de puentes y cuya cabeza se acababa abriendo al mar.
Fue su hermana psicóloga la que le había aconsejado pasear en sitios abiertos y la compañía de algún animal doméstico, antes de quizá intentar una terapia cognitiva conductista. También intentó reconfortarla con estadísticas. El trastorno de la fobia social había crecido en occidente hasta un 13 por ciento. Trastorno, había dicho su hermana. Niégate a ti misma para poder entrar en el selecto club de los mediocres, pensó ella.
El recuerdo de la conversación avivó la llama de Sor María, se le secó la boca y comenzó a hiperventilar. Llamó con urgencia a su perra para que se acercara. Debían empezar a bajar si no querían llegar tarde a comer.
————
Janie conducía en silencio su viejo Volvo. Ni siquiera había tenido ganas de encender la radio para amenizar el camino a la residencia. La mayoría del tiempo hablaban del tedioso baile de cifras. Contagiados, fallecidos, recuperados. Recuperados, decían. Sí, para la causa, no te jode… pensaba ella.
Como cada tarde iba a visitar a su pareja ingresada hacía semanas por COVID-19. La habían diagnosticado como terminal, no se podían ya implementar medidas farmacológicas y yacía en una cama intubada a un respirador. Tantos años trabajando detrás de una barra y envuelta en una densa nube de humo de tabaco no podía traer nada bueno, bromeó tristemente para sí.
Como cada tarde, se sentaba a su lado y le contaba sobre el libro que estaba leyendo. Luego se sumía en un largo silencio que podía durar horas. Cuando Sor María hacía inopinadamente acto de presencia en la habitación, Janie se levantaba apresurada, besaba a su amor en la frente y se iba.
Conduciendo de vuelta a casa pensó que de joven buscaba la soledad de las multitudes, a ser posible con nocturnidad y en espacios cerrados de respiración forzada. Más adulta ansió la soledad de la soledad, a ser posible diurna y en espacios de naturaleza abierta y oxigenada. La eterna dicotomía. Ahora ya no sabía dónde encontrar refugio. Tan solo esperaba el momento de dar el último beso en la frente. Con ese último beso haría el definitivo acopio de valor para mirar directamente a los ojos de Sor María y huir de sí misma para siempre.
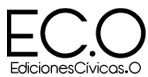



Relato muy bien construído y resuelto, una aportación original y empatíca sobre la desolación emocional que está dejando el maldito virus.