Coronavirus
Ramón vivía solo desde que aquella enérgica mujer sentenció su abandono por problemas de convivencia, según le informó. Estaba decidido. Tras la proclamación del estado de alarma debía quedarse en casa.
El primer día hizo acopio de alimentos frescos y enlatados, bebidas, artículos de limpieza y crema hidratante. Se recluyó en casa. Organizó su día a día para no ser devorado por el caos, lo plasmó en un folio y lo sujetó, con varios imanes, en la puerta del frigorífico. Una hora de deporte diaria, concreción de las horas de comida, hidratación en abundancia, higiene extrema, dos horas de lectura…Retomó el gusto por cocinar hermosos manjares que antes no solía preparar por falta de tiempo. Era una delicia sentarse a la mesa y dejarse asombrar por el colorido y el aroma de aquellas exquisiteces. Tras la comida disfrutó de una ansiada siesta hasta la hora en que comenzara su serie preferida. Por la tarde trabajó desde su ordenador mientras seguía instrucciones por el móvil. Al anochecer, dedicó un rato a la lectura y se acostó pronto, siguiendo el horario habitual.
Pasados dos días, cambió las horas del cuadrante de la nevera retrasando todo su proyecto una hora. Empezó a cocinar para varios días y así destinar algo de tiempo para ver los mensajes de wathsapp, que se sumaban día a día. También pasó alguna mañana reordenando los libros de la biblioteca y colocando facturas antiguas. Continuaba con el deporte embutido en su culotte, ducha diaria, vestimenta adecuada antes de teletrabajar, lectura…
Al finalizar la semana, los momentos de siesta se multiplicaron, redujo la hora de bicicleta a la mitad pues debía oír todos los días las noticias que se producían y marcaban el ritmo de la vida exterior, además de salir al balcón a aplaudir en agradecimiento a los sanitarios, lavarse a menudo las manos e hidratarlas, leer y reenviar mensajes…
La segunda semana llegó más perezosa. Abandonó el hábito del deporte e inició el de Netflix. Disfrutaba rememorando viejas glorias del celuloide. Pasaba largas horas medio tumbado en el sofá, frente al televisor, con el bol de palomitas en su regazo. A medida que transcurrían los días empezaron a escasear los alimentos frescos y continuó alimentándose de latas. Las duchas se posponían y se distanciaban en el tiempo. El chándal se alternaba con el pijama y el sofá con la cama. Cambió la hidratación con agua o infusiones por cervezas. Se desentendió de la lectura, las labores de limpieza y el trabajo.
Durante la tercera semana la situación empeoró. Ya no atendía los mensajes que se agolpaban en el teléfono y ni se levantaba del sofá para comer. Se pasaba el día en pijama. Había transformado el salón en su guarida. Alrededor de la mesa central y dispuestas sobre el suelo, se acumulaban latas de comida y bebida, botellas de vino y licores varios, algún rollo de papel higiénico y bolsas de basura. Sobre la mesa un plato con restos de comida, una copa siempre llena y el mando a distancia. El tresillo se ajustó a la forma de su cuerpo y encadenaba al individuo de tal manera que Ramón únicamente se zafaba de él para ir al baño.
La cuarta semana la pasó completamente borracho rodeado de desperdicios, un plato renegrido, botellas apiladas y un cubo con diversidad de líquidos. La tele ardía mientras él babeaba. La luz de la calle hacía tiempo que no se colaba por las ventanas. El olor en la estancia era insoportable. El sofá lo había engullido y, entre orines, Ramón musitaba algún quejido que se desparramaba por la mugrienta estancia. Estaba hundido y solo. Si al menos tuviera un perro.
Alarmados los vecinos por el olor y tras no dar señales de vida, la policía acudió a su vivienda. Lo encontraron medio muerto entre aquella bazofia. El ingreso en urgencias fue inmediato, se temían lo peor. Pero tras dos horas a base de suero, limpieza y atención médica lo trasladaron a planta. Se sintió feliz. No debía hacer absolutamente nada. Su compañero ponía la tele todo el día, unas hermosas enfermeras lo alimentaban y aseaban. Él sólo tenía que respirar y disfrutar, sin dar mayores señales de vida.
Dado el colapso de los hospitales y como su invaluable caso no requería mayores cuidados, lo ingresaron en un centro psiquiátrico. Su alegría se multiplicó. Ahora, además, lo paseaban en silla de ruedas por los jardines, le hablaban y le daban masajes. ¿Para qué iba a mostrar algún ápice de voluntad? Poco a poco, fue abandonando su consciencia hasta que sus pulmones se durmieron. Dejó dibujada en su rostro una leve sonrisa. No lo había matado ningún virus sino una espeluznante apatía.
de Mertxe Vega
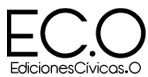



No comments yet.