Círculos rojos
por Salva Ramírez
Se quedó mirando aquellos ojos rojos. Sabía que no eran normales. Lo normal habrían sido unos puntos verdes, amarillos o, incluso, naranja pero nunca rojos y esa verdad le produjo un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Junto con eso, también el susurro que llegaba a sus oídos y que él sabía que no era tal. Que, en realidad, era un grito áspero y desesperado. Un grito de socorro. «¡Ayúdame! ¡Ayúdame!» Con el vello erizado giró sobre sus talones y emprendió el camino para salir de aquel espacio de horror. ¿Lo conseguiría?
De momento y por no alarmar a quien compartía su estar, siguió con su vida normal. Miró por la ventana. Las farolas iluminaban la calle, los coches del aparcamiento y los árboles que delimitaban la urbanización. Lo normal. Volvió a la cama, a la espera del amanecer, bajo la insistencia de aquellos dos puntos rojos que no se desvanecían. Tampoco el tenebroso susurro. Buscó refugio en la cálida piel de su compañera. Con la cabeza descansando sobre los suaves pechos se quedó dormido nuevamente.
Le despertó la claridad del soleado día y la calidez del aire que entraba por la ventana abierta. Estaba solo en la cama. La casa olía a café y pan tostado. Sonrió.
—Cielo, ¿has preparado el desayuno?
Nadie contestó a su pregunta, aunque desde la cocina le llegó el ruido como de trasteo de platos. Volvió a sonreír y sin cubrirse, desnudo como estaba, se acercó a la estancia. No había nadie. «Estará en el baño», pensó. Se sirvió una taza de café y, con ella en la mano se acercó a la puerta.
—Cariño, ¿estás ahí?
Igual que en la cocina, ninguna respuesta. Solo un ligero rumor como de agua. Presionó la manilla y empujó. El grifo de la ducha estaba abierto pero bajo él no había nadie. Lo cerró y, entonces, oyó el susurro:
«¡Ayúdame! ¡Ayúdame!». Dio un salto hacia atrás y salió del baño. Dos ojos rojos lo miraban desde la profundidad del pasillo. El miedo lo paralizó. ¿Qué era aquello? ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estaba Maialen? Necesitaba hablar con alguien. Volvió al dormitorio en busca del teléfono que sonó justo en el momento que iba a cogerlo. Se sobresaltó. Miró el número de la llamada. Desconocido. En la duda, el aparato no dejaba de sonar. Por fin,
armándose de valor, pulsó el botón de respuesta.
—¿Diga?
Silencio. Un rumor. Un susurro muy, muy lejano. Cuando iba a colgar lo oyó:
—¡Ayúdame, ayúdame! No me dejes aquí. Ven a buscarme.
—¡Maialen!, ¡Maialen!… ¿Eres tú?
Silencio. Susurros y, muy al fondo, un sonido como el de una impresora trabajando y un apenas audible «bip, bip». Luego se cortó la llamada. Tiró el teléfono sobre la cama y volvió a la cocina. Los dos puntos rojos le señalaban el camino. En el pasillo resbaló con algo que había en el suelo. Algo viscoso, rojizo y maloliente. El asco le provocó una arcada pero no tenía nada en el estómago. Intentó avanzar y volvió a resbalar. Esta vez cayó de espaldas golpeándose fuertemente la cabeza. Aquellos ojos que le observaban se abalanzaron sobre él. Algo le oprimía el pecho. Le impedía respirar. Perdió el conocimiento.
Cuando despertó, los círculos rojos le miraban. ¡No podía ser! Sacudió la cabeza. Algo le impedía moverla con libertad. También había algo que intentaba retener su brazo. Sintió un punto de dolor al moverlo y estimulado por aquel pinchazo terminó de abrir los ojos. ¿Qué? Tenía frente a sí los dos pequeños leds rojos de conexión de sendos monitores. Sentía
sequedad en la boca a la vez que notaba el calor de su propio aliento sobre la piel de su cara. Entonces, por fin, lo entendió. Estaba intubado y conectado a aparatos de medición y respiración asistida de la cama de un hospital. Respiró hondo, volvió a cerrar los ojos y, al hacerlo, volvió también el susurro lejano, esta vez más nítido: «¡Ayudame, sacame de aquí!».
¡Maialen! Esta vez estaba seguro. Se incorporó de forma repentina y se sentó en la cama. «¡Ayúdame, por favor, ayúdame!». De dos estirones arrancó todos los tubos y cables que tenía conectados al cuerpo y comenzó a andar con pasos cortos y dolorosos. Descorrió la cortina que le impedía el paso. Allí estaba ella. En el box contiguo. Conectada, al igual que lo estuvo él, a tubos y cables. Se quedó mirándola. ¿Qué había pasado? Entre la niebla que las lágrimas ponían en sus ojos, la vio estirar a mano hacia él. La tomó en la suya y apretó con cariño aquellos dedos fríos. Y, aunque la mascarilla que ella tenía en la cara le impedía ver sus labios, supo que esbozó una sonrisa.
Entonces todo cambió. Juntos, cogidos de la mano, se encontraron en un plano superior. Un espacio etéreo. Abajo en las camas de UCI, quedaban dos cuerpos tendidos, relajados, sin ningún síntoma de sufrimiento. Sobre ellos volaban miles de microscópicos círculos rojos como aquellos que habían visto en la televisión cuando hablaban de aquel maldito coronavirus que estaba arrasando el mundo. Todo había terminado.
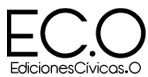



No comments yet.